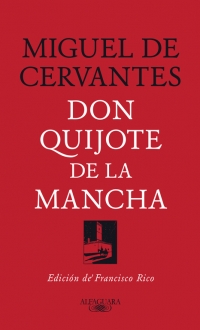Es difícil encontrar a un escritor nacional e internacional que haya retratado, ensalzado y venerado la figura del loco hidalgo tal como lo hizo Unamuno. Los índices de pasión y vehemencia que emanan de las páginas de la Vida demuestran el voraz interés que embriagó al autor en la elaboración de su ensayo. Como bien señaló el propio Unamuno, había escrito su obra capital en la que había puesto más alma, más pensamiento, más vida y más entrañas. La Vida salió a la luz en 1905 con un objetivo claro según su autor: “… dar un estirón a este viejo dormido pueblo español, a ver si a fuerza de estirones lo despertamos”. Manifestaba así su voluntad de escribir una obra que desasosegara y encendiera las conciencias y “los espíritus alcornoqueños de los españoles”, con ideas, pasiones y sentimientos elevados que provocaran un actuar intenso. Para ello, y al igual que los regeneracionistas, Unamuno acude al libro y al Caballero de la fe con la esperanza de encontrar en su andar las claves para regenerar y levantar España. Una España que pasa los días vegetando, donde reina una paz más mortal que la muerte misma. De ahí, que el rector de Salamanca proponga exponer lo que a él sugiere e inspira la lectura del texto cervantino sin atender a lo que Cervantes quisiera o no quisiera decir en él:
“¿Qué importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y
lo que realmente puso? Lo vivo es que lo que allí descubro, pusiéralo o no
Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos allí
todos. Quise rastrear nuestra filosofía”.[1]
Aborda Unamuno la obra magna como los místicos y
predicadores toman la Biblia para sus
disertaciones, y por tanto, no pertenece a su autor sino de todos aquellos que
lo leen y lo sienten, porque Cervantes –en palabras de Unamuno-, “sacó a Don
Quijote del alma de su pueblo y del alma de la humanidad toda, y en su inmortal
libro se lo devolvió a su pueblo y a toda la humanidad”.
El resultado es una Vida donde el temperamento unamuniano, esto es, la voluntad de
eternidad, su pasión, su idealismo y su espíritu contradictorio pulsan el
magistral ensayo. El espíritu del rector se fusiona con el de don Quijote en
insoslayable y perfecta armonía. Las
ansias de inmortalidad y de eternidad del hidalgo caminan parejas a las de
Unamuno. La subjetividad moderna -reflejada en el Quijote- topa con el terrible
sentido existencial de un hombre que se debate en medio de un mundo condenado a
muerte, pero con un alma que ansía la eternidad. El conflicto está servido:
frente a la incertidumbre de que Dios exista y que garantice la inmortalidad,
el hidalgo se entrega al ideal, al Absoluto: “su alma lo quiere todo”, “ser
todas las cosas”. El quijotismo es una acérrima protesta contra la muerte; una
vigorosa apología de la inmortalidad. Hacer que Dios exista -aunque nada se
sepa de Él-, a través de las acciones propias que den renombre y fama dejando
poso en la memoria de las gentes para no morir, para no ser nada: “¡No morir!
¡No morir! Ansia de vida, ansia de vida eterna es la que te dio vida inmortal,
mi señor Don Quijote; el sueño de tu vida fue, y es, sueño de no morir”.[2]
Las ansias de pervivir de Don Quijote, sin embargo,
poco o nada tienen que ver con su propia honra, fama terrenal o vanidad
personal; sus ímpetus y anhelos responden a un profundo altruismo con un
goteante buen obrar. El sujeto moderno ha matado a Dios, la eternidad y los
valores; Don Quijote se erige como el caballero de la fe medieval que cree en
ellos y a la altura de su misión. Es el idealismo frente al pragmatismo; la fe
frente a la duda. El asidero frente al caos. Para don Miguel la locura de Don
Quijote es una chispa incendiaria frente al chato vivir de las tranquilas y
ordenadas muchedumbres españolas. Un delirio necesario que ponga en marcha la
borreguil manada sin necesidad de un programa concreto; con la fe y la pasión
es suficiente. La locura quijotesca basada en los ideales de justicia, libertad
y belleza, trastoca la realidad en ficción. De ahí, que su idealismo moral
arroje luz donde hay oscuridad y sombras porque es capaz de ver la profundidad
del alma de las personas más allá de la factibilidad concreta que han devenido.
Dirá Unamuno: “realmente no somos lo que hacemos ni lo que hemos llegado a ser”.
La acción pasional consigue desprendernos de los encantamientos del mundo que
nos tenían dormidos. Por eso, Don Quijote afirmará: “Yo sé quién soy” y “Yo sé
quién quiero ser”. Frente al pragmatismo que mata y embota, Unamuno apela a la
fe como la ciencia más inútil y gratuita de todas las artes, pero la más
necesaria para la vida humana.
Sin embargo, ese ideal sin consecuencias, esa búsqueda
del bien por sus fines, más allá de todo resultado, esa voluntad implacable,
indiferente e indestructible tiene resortes vulnerables: la idealidad del amor.
El amor platónico, inmaterial de don Quijote por Dulcinea, fruto de su
imaginación es la enfermedad mortal del caballero de la fe. Cuando Don Quijote conoce a través de Sancho
a Dulcinea, una moza cualquiera, alejada de su retrato idealizado, el escudero acababa de asestar –sin
pretenderlo-, el golpe mortal a la voluntad del noble caballero. A partir de
aquí, el mundo se entenebrece provocando la decadencia y la debilitación de su
espíritu. La angustia, antes nunca conocida, se presenta súbitamente; lo
sucesivo es digno de la más triste tragedia: es descensus ad inferos. Es retirada y muerte. El ideal de caballería presentado en la locura
transitoria del caballero como ejemplo de la vieja bondad que debe gobernar el
mundo, se volatiliza cuando don Quijote se cura. Unamuno ve en ese espíritu loco, la fuerza carismática
contagiosa y vivificadora, capaz de realizar las heroicidades más sonadas. En
ese estado, el hombre vive la vida con pasión y esperanza hasta el final y de
esta pasta están hechos los héroes que anhela Unamuno para la regeneración de
España. Hombres que realizando acciones nobles, son vistos como chiflados y
sonados por el resto, pero que en sí son el verdadero sentido de todo vivir
humano.